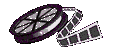

.
Durante la etapa colonial también se concretaron uniones interétnicas, esto es, matrimonios entre los distintos grupos.
Aunque los españoles prefirieron unirse con mujeres de su misma sangre para mantener y multiplicar la población dominante en estas nuevas tierras, no se privaron de seguir teniendo amantes nativas. Rara vez se desposaban con ellas porque las mujeres huarpes difícilmente podían traerles los grandes beneficios políticos, económicos o sociales que ellos buscaban. De todas maneras, hubo excepciones. Lucía Gálvez refiere el matrimonio de la hija del cacique huarpe allentiac Angaco con el hidalgo español Juan de Mallea en San Juan, hacia el año 1562.
Los matrimonios entre un español y una india o mestiza no estaban tan mal vistos en la sociedad colonial, en general, y mendocina, en particular, debido a que se consideraba que los indios tenían “sangre limpia”. Sí existían, en cambio, importantes reparos en los casamientos entre españoles o criollos con negros ya que se consideraba que éstos sí tenían la “sangre sucia”. De todas maneras, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, un bajo porcentaje de blancos se desposaba con indias y pocos indios se casaban con indias prefiriendo en su lugar a las mestizas, quizá en un intento por “blanquear” más la sangre.
Se registraron en Cuyo algunas uniones entre criollos y mulatas. Un caso particular es el de la esclava mulata Andrea Corvalán que se desposó con un criollo y tuvo tres hijos esclavos.
Los matrimonios entre indios y negros se anotaban en libros separados, no así los de mestizos y españoles, lo que muestra claramente la persistencia de la discriminación racial, apunta María del Rosario Prieto. Un caso particular documentado en Mendoza que refiere Pablo Lacoste es el de Mariana (1694-1752), oriunda de Guinea, trasladada de niña a América y vendida como esclava a un hacendado cuyano, y Diego, un indio de Paraguay. Se casaron en 1710 y tuvieron cuatro hijos zambos. Años después, Mariana enviudó y más tarde tuvo siete hijos mulatos de padre desconocido.
En cuanto a los matrimonios entre esclavos, María Sáenz Quesada señala que, por lo general, se importaban más varones que mujeres africanas ya que éstas abrumadas por el trabajo tenían baja fertilidad; por consiguiente había necesidad de traer nuevos cargamentos de varones africanos, para renovar la mano de obra. Pero en Cuyo al parecer los tratos eran mejores y la reproducción africana fue elevada, refiere Luis Alberto Coria, ya que los negros aumentaron y al final del período hispánico superaron incluso a los nativos.
Una de las dificultades para el establecimiento de la familia africana era justamente su condición de esclava, lo que le impedía formar un hogar independiente, observa José Luis Moreno. Vivían en cuartos sin ventilación, hacinados y en condiciones precarias e insalubres en la propiedad de sus dueños. Los propietarios eran renuentes a que sus esclavos contrajeran matrimonio para que no se distrajeran de sus trabajos y éstos sólo podían casarse con la anuencia de su amo.