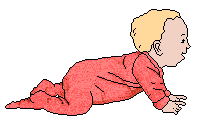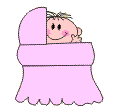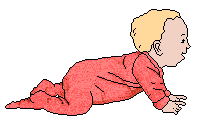La comunidad mendocina no registra la existencia de nobles con títulos, como sí los había en la sociedad colonial de otros lugares. Se distingue dentro de la misma una Burguesía que a veces se atribuye un cierto carácter nobiliario. Ella se funda en la posesión de la tierra y se consolida mediante el ejercicio monopólico de la industria y del comercio a gran escala. A su vez, dentro de la misma se va a ir distinguiendo poco a poco un grupo reducido compuesto aproximadamente por unas 20 familias, la llamada alta burguesía cuyo linaje se remonta a los fundadores y primeros pobladores de la ciudad a los que, con el correr del tiempo se les sumarán otros elementos mediante el lazo matrimonial con personas que alcanzaron importantes posiciones económica y social en el escenario cuyano.
En segundo lugar encontramos el Mestizo que podría ser catalogado como el bajo pueblo libre. Este grupo carecía prácticamente de derechos como así también de posibilidades de lograr un ascenso socio-económico. Si bien el casamiento legítimo entre un español y una mujer de casta inferior era raro, la ausencia de prejuicios raciales no impedía la unión ilegítima, con descendencia pocas veces reconocida. El mestizaje en la región de Cuyo puede considerarse como una prolongación del mestizaje chileno y obedece principalmente a la carencia de prejuicios raciales por parte de los conquistadores y colonizadores y a la poca presencia de la mujer española en los tiempos iniciales.
En tercer lugar encontramos al elemento Nativo quien prácticamente ha desaparecido en virtud de los abusos efectuados en las prácticas de la encomienda.
En cuarto lugar encontramos a los extranjeros son los europeos no peninsulares, que según las leyes vigentes no podían ingresar en América. Sin embargo, en Cuyo no faltaron los extranjeros, sobre todo los portugueses, aún cuando su número fuera insignificante. Algunos llegaron a estas tierras como prisioneros de guerra, como consecuencia de los diversos conflictos con el Imperio Portugués, en tanto que otros ingresaron por su propia cuenta y riesgo, algunos con autorización y otros sin ella. En 1754, con motivo del cumplimiento de una orden de expulsión, se los matriculó arrojando la cifra de 34 portugueses de los cuales la mayoría estaba casada y con hijos, eran dueños de casa, viñas, etc. De ellos eran 22 agricultores, 2 zapateros, 2 sastres, 1 herrero, 1 armero, 2 barberos y 1 carpintero. Muchos de ellos peticionaron se les eximiera de abandonar Cuyo. De esta forma muchos optaron por abandonar las ciudades donde habitaban para contribuir a poblar las villas. En este contexto, 14 fueron a reforzar el asiento de San José de Corocorto.
En 1763 fueron remitidos a Mendoza por el entonces Gobernador de Buenos Aires Don Pedro de Cevallos 75 prisioneros portugueses con motivo de la Guerra con Portugal. En la correspondiente lista remitida figuraban: 22 pulperos, 5 marinos, 9 sastres, 4 zapateros, 7 carpinteros, 3 toneleros, 3 herreros, 7 labradores, 1 boticario, 2 plateros, 2 albañiles, 1 barbero y el resto sin oficio fijo.
En 1777, luego de la toma de la isla de Santa Catalina por el entonces Virrey Cevallos envió 523 prisioneros a Cuyo de los cuales 200 se establecieron en Mendoza.
En 1806-1807 en ocasión de la Reconquista de Buenos Aires, los prisioneros ingleses tomados fueron enviados a distintas poblaciones del interior. Mendoza recibió 206 hombres, 41 mujeres y 37 niños. A mediados de 1807, se ordenó la remisión de éstos a Buenos Aires. Algunos se marcharon, pero otros regresaron al poco tiempo.
En último lugar encontramos al elemento Negro, utilizado generalmente en las tareas agrícolas-ganaderas o domésticas. Ellos, en general procedían de las cacerías llevadas a cabo en África, ellos venían a hacer el trabajo de los indios rebeldes que no querían someterse a él y el de los blancos españoles que consideraban las tareas manuales con menosprecio.
Afines del siglo XVIII los hombres se vestían a la francesa y las mujeres emulando la moda vigente en la Ciudad de Lima. Se realizaban en Mendoza las siguientes fiestas:
Fiesta del Paseo del Estandarte: Ella tenía un carácter nacional y participaban de ella todas las autoridades y vecinos distinguidos. Se celebraba con motivo de acontecimientos importantes según el parecer del Cabildo. Se designaba un alférez para enarbolar y custodiar el estandarte una vez por año.
Fiesta del Santo Patrono Santiago Apóstol: Era una fiesta de tinte popular ya que participaban de ella todas las clases sociales, además del Corregidor y los miembros del Cabildo. Se celebraba en la Iglesia Principal en el transcurso de la mañana, mientras que a la tarde se realizaba la correspondiente procesión.
Fiesta del Corpus Cristi: Se realizaba en las Ciudades donde había Iglesia Catedral. Participaban de ella el pueblo en general, como así también autoridades civiles, miembros del clero y de las cofradías. En horas de la tarde se realizaba la correspondiente procesión organizada por la Cofradía del Santísimo Sacramento por las calles de la Ciudad ricamente ataviadas para la ocasión.
Ceremonias de los Bautizos solemnes de naturales adultos: Por lo general eran organizadas por la Compañía de Jesús. El Padre Lozano describe la primera realizada en Mendoza a principios del siglo XVII.
Fiestas celebradas en honor de los Reyes de España: Ellas podían celebrarse con motivo del advenimiento al trono de los Reyes de España, de la conmemoración de sus aniversarios o del Cumpleaños del Rey y de la Reina de España. Consistían en bailes populares, corridas de toros, carreras de caballos, como así también diversos tipos de juegos entre los que se destacan la chueca o el de las cañas.

En cuanto a la sepultura, por lo que a América se refiere, existía la Real Disposición de 1539 que autorizaba a los vecinos o habitantes de cualquier ciudad a enterrar libremente a sus muertos en las iglesias o conventos. La elección de tal o cual convento, respondía por lo general a las preferencias piadosas del difunto. El entierro se hacía por lo general a las 24 horas de haberse producido el deceso y la ceremonia era presidida por el cura o párroco del lugar.
Los matrimonios eran un acontecimiento social y religioso. Eran anotados en los Registros Parroquiales, los que hacían las veces de Registro Civil. En un mismo libro quedaban consignados tanto los de los españoles peninsulares como los de los españoles americanos, mestizos, indios, etc. Otro hecho destacado de aquélla sociedad eran los Nacimientos y Bautizos.