Hacia 1776, encontramos en Mendoza 3 Curatos: Mendoza, Uco y Corocorto. Dentro del primero los pueblos más importantes eran: Barrio de la Chimba al Norte, el de San Nicolás al Suroeste, el de San José (Guaymallén) al Sureste, San Vicente (Godoy Cruz) al Sur, San Antonio y Bermejo al Este, los Altos de Godoy al Oeste, Nombre de María (estancia del Capitán Juan de Nieva) en el camino a las Lagunas de Guanacache, Rodeo de la Cruz, Rodeo del Medio, Cruz de Piedra, Lulunta y Luján, el Challao, San Miguel de Panquehua y el Plumerillo. En el segundo encontramos los poblados de San Francisco de la Carrera, Árbol del Melón, Ancón, La Arboleda (Tupungato), Uco el Viejo, Corral de Barrancas, Cerro de San Juan, Portezuelo, Chacras de Muiguicha, Cieneguilla de Moyano, Cieneguilla de Agua Salada, Tripelta, Estancias del Plata, de Allalpato, del Río Blanco, del Río Seco, del Río de las Piedras de Afilar, Río Piquincho, del Arroyo de Guevara, del Arroyo Alamisqui, estancia de la Guevara, de Arce, de Lemos, de Quiroga, del Colegio de los Jesuitas (Arboleda), los Sauces, Canonesa, Ciénaga del Viejo Totoral (Tunuyán), Machintín, el Peral, Heti Hualtayalí, Erquispostué, margen del Río Tunuyán, San Carlos, Capis, Valle del Jaurúa, Peñuelas, las Peñas, márgenes del Río Diamante, Carrizal y Lulunta entre otros. El tercero comprendía los siguientes poblados: Desaguadero, Barrancas, Barriales, Junín, Reducción (Rivadavia). En las Lagunas de Guanacache se hallaban los pueblos de San Miguel, la Asunción y Rosario.
|
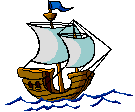 Los conquistadores supieron apreciar desde un principio las excelencias y bondades del lugar. La tierra y el clima eran aptos para el cultivo de la vid y no tardarán en producir suficiente vino para negociar con él y transportarlo en carretas a Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Desde Cuyo se abastecía a la Gobernación del Tucumán, a Buenos Aires y al Paraguay de higos, pasas, orejones, manzanas, aceitunas y vinos. No obstante, era necesaria mano de obra para el laboreo de las minas, para el cultivo de la tierra y la recolección de sus frutos, para el cuidado del ganado, para abrir caminos y canales, para el riego, para los quehaceres domésticos…Los pocos vecinos y sus hijos eran insuficientes, por ello en un primer momento se intentó suplir estas falencias con los hijos naturales del lugar. La encomienda, la mita, el yanaconazgo y las reducciones de pueblos de indios intentaron cumplir esta misión, teniendo siempre presente el mandato primordial de la evangelización. La mayor o menor colaboración de los naturales dependió de dos factores primordiales: la naturaleza mansa de los mismos y el trato recibido por los españoles. En la obra Descripción de todos los Reinos del Perú, Chile y Tierra Firme, realizada por Juan Albarrán en 1586, sostiene que en Mendoza existían para esa época 30 encomenderos con aproximadamente 2.5000 aborígenes bajo su guarda. Los conquistadores supieron apreciar desde un principio las excelencias y bondades del lugar. La tierra y el clima eran aptos para el cultivo de la vid y no tardarán en producir suficiente vino para negociar con él y transportarlo en carretas a Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Desde Cuyo se abastecía a la Gobernación del Tucumán, a Buenos Aires y al Paraguay de higos, pasas, orejones, manzanas, aceitunas y vinos. No obstante, era necesaria mano de obra para el laboreo de las minas, para el cultivo de la tierra y la recolección de sus frutos, para el cuidado del ganado, para abrir caminos y canales, para el riego, para los quehaceres domésticos…Los pocos vecinos y sus hijos eran insuficientes, por ello en un primer momento se intentó suplir estas falencias con los hijos naturales del lugar. La encomienda, la mita, el yanaconazgo y las reducciones de pueblos de indios intentaron cumplir esta misión, teniendo siempre presente el mandato primordial de la evangelización. La mayor o menor colaboración de los naturales dependió de dos factores primordiales: la naturaleza mansa de los mismos y el trato recibido por los españoles. En la obra Descripción de todos los Reinos del Perú, Chile y Tierra Firme, realizada por Juan Albarrán en 1586, sostiene que en Mendoza existían para esa época 30 encomenderos con aproximadamente 2.5000 aborígenes bajo su guarda.
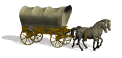
“Para mediados del siglo XVI fueron vistos por ojos europeos…bellos y extensos huertos servidos por las aguas del Río Mendoza (el nativo Mayumpotum, río de los árboles) mediante lo menos cuatro canales hechos por manos precolombinas: el Haumaré (zanjón), el Caubabanete, el Allayme y el Tabalqué con mas su correspondiente red de acequias, repartidores del agua fecunda del Ande…”(Draghi Lucero,1938: 7).
El elemento negro fue incorporado como un medio de subsanar la falta de mano de obra. Este comercio se inició a finales del siglo XVI y tuvo un crecimiento constante. Hacia mediados del siglo XVII las principales familias mendocinas poseían esclavos cuyo número oscilaba, siempre en relación con el poder adquisitivo del linaje, entre 3 y 9 piezas cada una en términos medios.
La política ocupacional que se realiza a partir de los núcleos urbanos tendrá lugar en varias etapas, de las cuales las primeras será de ir expandiendo paulatinamente las zonas de cultivo en torno a la ciudad para más adelante ocupar lugares privilegiados a orillas de los ríos, de las aguadas, etc. a pocas leguas de la ciudad. En síntesis, la explotación agrícola se inicia en un primer momento en las cercanías de la ciudad, para luego expandirse hacia zonas más alejadas como el Valle de Uco, Huanacache, Corocorto, etc. Las mercedes de tierras otorgadas a los descendientes de los primeros pobladores aseguraron el establecimiento de estancias y de pequeños núcleos dispersos de población. Sobre ésta base se realizará el poblamiento de la Campaña. “Nacen así numerosas estancias en los parajes de Barrancas, El Carrizal, las márgenes del Río Tunuyán, Valle de Uco, Jaurúa, Desaguadero, Diamante…Pocos blancos se necesitaban para organizar y administrar las estancias, pues se recurre a la mano de obra indígena…llegado el tiempo de la cosecha, de los arreos y otros trabajos gran parte de la población ciudadana se traslada momentáneamente a aquéllos lugares. En forma paralela se fomenta la formación de pueblos de indios.
Los predios ubicados cerca del ejido urbano eran muy pequeños pero increíblemente productivos. Estaban divididos por cercos de ramas, pircas o tapias de adobón.
En 1735 se creó la Junta de Poblaciones en Santiago de Chile, con el objetivo primordial de reunir a los habitantes dispersos en nuevas villas, pueblos y doctrinas.
Para conocer el estado de la población campesina en Cuyo, a mediados del siglo XVIII una fuente de suma importancia es la Matrícula General de la Campaña Cuyana que se elabora en 1753. Ella arroja los siguientes resultados:
|
Valle de Uco |
Corocorto |
San Miguel |
La Asunción |
Total |
Hombres |
244 |
132 |
148 |
104 |
628 |
Mujeres |
169 |
138 |
143 |
97 |
547 |
Totales |
413 |
270 |
291 |
201 |
1.175 |
Solo en el caso del Valle de Uco, esta Matrícula realiza una discriminación étnica:
|
Blancos |
Esclavos |
Naturales |
Mestizos |
Varios |
Totales |
Hombres |
182 |
19 |
3 |
2 |
38 |
214 |
Mujeres |
149 |
9 |
6 |
4 |
1 |
169 |
Sin discriminar |
- |
86 |
- |
- |
- |
86 |
Total |
331 |
114 |
9 |
6 |
39 |
449 |
Por primera vez encontramos la realización de una discriminación por edades del elemento censado lo cual tiene suma importancia desde el punto de vista económico ya que permite establecer aunque, de forma aproximada cual es la mano de obra aprovechable para las labores de diversa índole. Debemos señalar que eran partícipes en dichas tareas tanto los hombres como las mujeres comprendidas entre los 10 y los 59 años de acuerdo a su estado de salud. Con ello estamos en condiciones de aseverar que tenemos un aporte laboral de 182 hombres y 125 mujeres en el Valle de Uco, 77 hombres y 77 mujeres en Corocorto y, 146 hombres y 30 mujeres en la zona de las lagunas.
A partir de la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes, la Campaña recibió un especial impulso debido a las especificaciones que ésta introducía sobre la forma y los métodos para obtener un mayor rendimiento en las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales, mineras, etc.
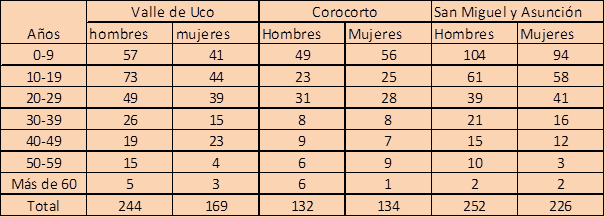
En el año 1802, Don Eusebio Videla, como Diputado del Consulado de Mendoza, publica en el Telégrafo Mercantil una noticia en la cual afirma que el vecindario de Mendoza tendría una población de entre 17.000 a 18.000 almas entre la población de la Campaña y de la Ciudad juntas. La mayor parte de ésta población realiza actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y el comercio con transporte de arrias.
En 1803 surge un dato sugestivo emanado de un Oficio, como lo es el referente al número de hombres útiles para las armas, es decir, los comprendidos entre 15 y 45 años de edad que viven dentro del Curato de la Ciudad: 1.028 en total. Aquí aparecen detallados los oficios: 4albañiles, 23 arrieros, 2 arquitectos, 2 barberos, 1 comandante, 1 cordonero, 4 carniceros,38 carpinteros, 1 carretero, 20 comerciantes, 2 estancieros,7 estudiantes,4 hacendados, 7 herreros, 467 labradores,1 ladrillero, 1 locero, 3 matanceros, 3 menzadores, 9 mercaderes, 1 molinero, 2 mozos de billar, 1 mozo de tienda, 1 cochero, 1 peinero,167 peones,12 plateros, 1 postillón, 47 pulperos, 8 sastres,1 sombrerero, 1 talabartero,5 tenderos, 4 toneleros, 13 troperos, 43 viajantes y viajeros,8 zapateros, 112 sin profesión determinada y 2 enfermos.
|

